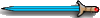
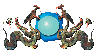
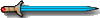
En el libro de Ed Parker "Secretos del Karate Chino", se explica que los alumnos de Shaolin para "graduarse" pasaban por varias pruebas, a las cuales seguía avanzar por el corredor del templo en el que se habían colocado 108 muñecos de madera mecanizados; según dicho autor:
"Estos maniquíes estaban equipados con armas que incluían puños de madera, bastones, cuchillos, lanzas, etc. El genio mecánico que construyó los muñecos, los dispuso en tal forma que ni siquiera él sabía cómo actuarían al hacerlos funcionar. El estudiante que caminaba por este corredor no tenía conocimiento que las duelas sobre las cuales caminaba era el sistema de poner en acción los maniquíes. El peso del estudiante determinaba el número de duelas que hacía funcionar. Así era muy posible que lo atacaran tres o más muñecos al mismo tiempo. Si el estudiante sobrevivía con éxito a este viaje, la prueba última y final, era mover una urna de 225 kilogramos que estaba al rojo vivo, para poder salir por la última entrada. La forma en que tenía que mover esta urna, era empleando los antebrazos para abrazarla, marcando así en ellos, dos símbolos: un dragón y un tigre. Entonces, éste era el diploma de un graduado de Shaol-lin en China meridional. A donde quiera que fuese, éstos símbolos le proporcionaban respeto y honor". 1

Sobre el Taijiquan
El Taijiquan por registros históricos, se sabe ya se practicaba a finales de la dinastía Ming y Comienzos de la Qing, en Chenjiagou, distrito de Wenxian, provincia de Henan, por la familia Chen, de la cual destacó Chen Wangting, quien combinó sus conocimientos de antiguos ejercicios psicológicos (ancient psychological exercises), la filosofía de los positivo y lo negativo descrita en el "Libro de los cambios" y la teoría de la medicina tradicional china, de los canales y colaterales, el flujo del aire, con la práctica de ejercicios de Wu shu, retomando aspectos relevantes de sistemas marciales de la dinatía Ming especialmente del libro Quanjin (Libro del Puño),2 escrito por Qi Jiquang (1528-1587), un famoso general de la dinastía Ming que recopiló y ordenó 16 sistemas de boxeo. Chen Wangting también era militar, llegó a ser comandante de la guarnición del distrito de Wenxian.3
A finales del siglo XVIII uno de los grandes maestros de las artes marciales Wang Zong Yue escribió un texto donde la forma de combate fue nombrada "taijiquan". En 1852 Yan Luchan (1798-1872), la introdujo en Beijing, popularizándose.4
En el libro de Wu Bin, Li Xingding y Yu Gonbao, de cuya sola mención ya es indicativo de confiabilidad, se expone que la palabra Taiji apareció en el "libro de los cambios" de la dinastía Zhou, en el cual se dice:
"'Donde hay Taiji, hay paz y armonía entre los positivo y lo negativo'. Taiji significa supremacía, totalidad (absoluteness), extremo y unicidad".5
Entonces Taiji Quan toma el nombre por la implicación de superioridad: "El puño del principio supremo". Y como se ha dicho este nombre aparece en el libro de taiji de Wang Zong Yue.
